Artículo de Puertos33
Cuando toda la filosofía parece haber abrazado una doctrina científica del devenir humano, Lluvia oblicua (Ignacio Castro Rey, Pre-Textos) nos propone un retroceso a lo primario, lo más difícil, esa inmediatez terrenal que los humanos conocen mejor en Japón o Rusia que aquí, en esta nación tan ingenua.
Cuando la ciencia se ha levantado como nueva religión en Occidente (los ejemplos de Greta Thunberg y el Covid-19 son conmovedores), nosotros tenemos el deber de regresar a la enormidad de lo mal llamado «local». Para cambiar lo Micro, toda esta idiotez de lo político, habría que entrar en lo Macro, esta ambigua cercanía que gracias al norte industrial y progresista despreciamos como algo personal y privado.
No se trata de una involución, de olvidar toda evolución. Se trata de comprender, de acompañar al desarrollo moderno para abrazar la sombra abandonada que le sigue. Como dirían Kierkegaard o Heidegger, decir un sí a lo científico en cuanto ciencia, un campo de saber muy limitado, deja intactas y huérfanas todas las preguntas del Espíritu (Hegel).
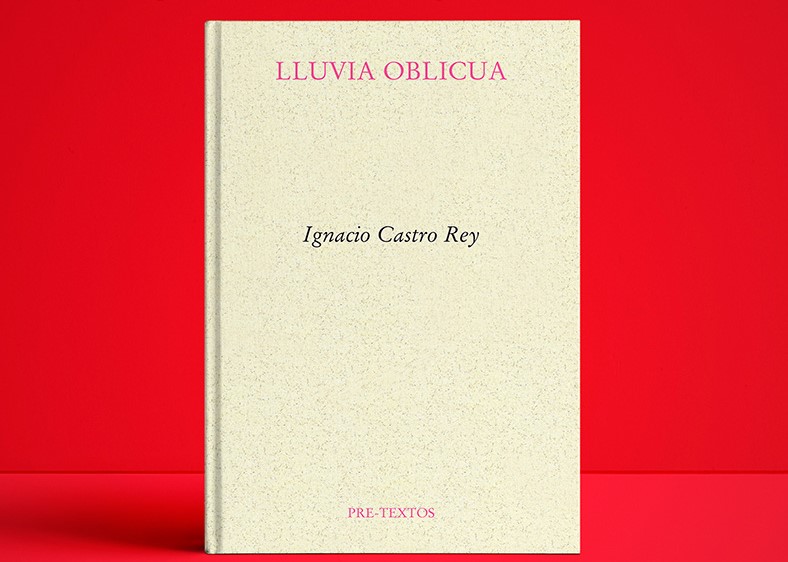
Aunque el capitalismo haya avanzado en el intento de difuminar toda frontera, Lluvia oblicua nos plantea la separación entre los mundos: la existencia y la historia, la vida y el espectáculo social. Una separación que nos remarca el mundo que ya habita en nosotros y en el cual ya estamos, pero como sonámbulos, sin enterarnos de nada.
Toda realidad es, de una manera tan solipsista como «comunista», observada, rechazada o aceptada desde nuestro cuerpo y su patología. No hay más. La realidad solo puede ser filtrada por una inteligencia tan antigua como el mundo, una inteligencia que ni Marx ni sus herederos han escuchado.
Se trata entonces de volver a un territorio sensible que anula nuestras cómodas oposiciones: el hombre y la naturaleza, yo y los otros, el mundo y Dios. Es urgente volver a un absoluto local (Deleuze) más peligroso y alejado que cualquier exterior turístico.
Como se diría en una película de Sorrentino, volver otra vez a la mugre de lo mundano desde una buena relación con el diablo de vivir.
Si hemos caído en la enfermedad de productividad, volver a la virtud de la escucha. La escucha es el colmo de la actividad. En este punto, como en otros, este libro es más «femenino» que «masculino». Cargado de una violencia oriental, inclusiva, no es apto para los creyentes en la religión civil que se ha empoderado en nuestras metrópolis.
Hace tiempo Ignacio Castro me escribió una carta que ha desaparecido. En ella se defendía aquella vieja verdad: “Cuanto más bajo esté el corazón, más alta ha de estar la cabeza”. No se trata de enfrentarse como un León al mundo. Se trata, siguiendo a cierto Nietzsche infraleve, de comprender la potencia (la seriedad y la disciplina) que hay dentro de cada Niño. Es necesario volver de alguna manera a habitar el embrujo de una endemoniada proximidad.
¿Elevar el poeta frente al filósofo? No exactamente. Todo conocimiento exige, de alguna manera, que estemos, que entremos. La experiencia es, junto al accidente que acontece, la mayor expresión del conocimiento. De un pensamiento cuya máxima función es convertirse en praxis que nos permita hacer de cada accidente que nos cambia un monumento duradero.
Vivir es un problema. El único de los problemas. Aceptar el amor por el mundo, recuperar unas redes terrenales perdidas en el enredo de las nuevas tecnologías, es una necesidad ya insoslayable. Si hay un comunismo posible es el de la continuidad de los seres (aquí, ahora), el de la comunidad no elegida que nos rodea. Debemos aceptar nuestra hospitalidad ante cualquier acontecimiento ¿Qué se ha elegido verdaderamente? ¿Nuestro nombre, nacer, nuestro modo de ser? Kafka, en una de sus cartas, señala que más de una noche se ha ido a dormir asustado por lo que escribía. Que nuestro cuerpo no es nuestro es una de las primeras verdades.
Toda idea importante viene a nosotros, sin ser llamada. Es imposible una revolución, propia o general, sin comprender la disociación entre la razón y el sentimiento: la prevalencia de la percepción. El cerebro cojea ante los momentos cruciales de nuestra vida. Un simple buen tirador, el arquero, se sorprende cuando la flecha sale disparada y se aleja de él.
No es nuevo el rumor del extranjero. Las respuestas aparecen cuando el estruendo del mundo se ha parado. Aquella vieja imagen de la bombilla que se enciende es el signo del intruso que nos da una respuesta cuando todo está en calma, apagado.
El cuerpo sigue trabajando cuando el cerebro se ha ido a su soñolienta vigilancia. El tacto, el gusto, el olfato nos dicen más de la verdad que todas nuestros grandiosos y falsos rodeos intelectuales.
Se trata de un libro inabarcable. Pero de alguna manera nos guía a un imperativo de supervivencia que pensábamos (hasta estos días de confinamiento) que podíamos permitirnos el lujo de olvidar.
De alguna manera, Lluvia oblicua hereda del pensador danés la angustia de estar aquí, sin remedio. Es un libro que nos ayuda, no a esquivar más las preguntas que duelen, sino a abrazarlas, escuchando la sombra que nos da miedo. Una sombra que se adelanta a los cuerpos.
Todo pasado tiene que ser querido, ahora. Ahora y siempre que todo sentido parece perderse.

Se el primero en comentar